Por Diego Zúñiga
I
Creo que me interesan mucho los espacios en general. Más allá de Camanchaca –donde para mí el desierto y las ciudades eran un personaje más de la novela- me he dado cuenta de que cuando escribo, generalmente, necesito situar a los personajes en un lugar que me resulte atractivo o con cierto potencial narrativo. Siento que esos espacios hablan de muchas cosas y determinan, sin duda, a los protagonistas. Y creo que eso pasa en todos lados: no es lo mismo un santiaguino que alguien del sur de Chile, como tampoco es lo mismo un porteño que alguien del Chaco o de Salta: cambian los tonos del habla, cambian las palabras, las formas de mirar el mundo. Y en el caso de Camanchaca, siento que el crecer en una ciudad como Iquique –entre el mar y el desierto- configura, sin duda, al protagonista. Y lo configura no sólo en términos de personalidad, sino también en términos políticos: me interesan las escrituras que se hacen cargo de esa historia, de ese pasado político, pero no desde lo obvio, sino desde otros lugares. La poesía chilena de los 70, de los 80 lo hizo siempre con mucha inteligencia: Millán, Martínez, Maquieira, Zurita. Las novelas de Diamela Eltit y Germán Marín, y libros de autores más recientes como Alejandro Zambra, Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama, Pablo Toro, Nona Fernández. En ese desierto que atraviesa el protagonista de la novela hubo campos de concentración, está el pasado de Chile, y me interesaba que eso estuviera, pero desde la sugerencia, muy lejos de cualquier obviedad.
II
Me gusta mucho McCarthy, en especial ese que escribió Meridiano de sangre. Cuando escribí la novela estaba leyendo mucho a los norteamericanos: Cheever, Carver, Richard Yates, Richard Ford, Lorrie Moore. Eran lecturas importantes y de alguna forma me pareció que elegir un epígrafe de Ford era una manera de dejar registro de esas lecturas. Con el tiempo, eso sí, los he dejado de leer un poco, pero les tengo mucho cariño. Me gustaría pensar que la novela tiene algo que ver con Onetti y Rulfo, y con cierta poesía chilena (Lihn, Millán), con José Watanabe, con Bolaño, con Chéjov, también. Ahora, con quien siento mucha sintonía es con Lucrecia Martel. Ver sus películas me golpeó, fue un mazazo. No recuerdo si vi La niña santa y La ciénaga antes o después de terminar Camanchaca, pero sí recuerdo que sentí que yo quería hacer eso, pero en literatura: esas atmósferas, esa contención, esa forma de sugerir tanto con un par de imágenes, con un par de detalles.
III
Cuando logré dar con la voz del protagonista –que sería la voz del narrador, también- me di cuenta de que no existía forma de que él conectara con el resto del mundo. Era un personaje hacia adentro, silencioso, que no sabía expresarse ni expresarle al resto lo que sentía o pensaba. A partir de ahí me encontré con que lo que me interesaba en esta historia era ahondar en esa intimidad, en ese territorio donde uno podía encontrar algo más de este personaje. No sé si eso refleja una condición de mi generación, aunque es cierto que el tema de la intimidad está presente en los libros de muchos autores que nacieron en los 70 y en los 80, pero no sé cuál puede ser la razón. A mí me interesa, en general, el mundo exterior, ese “resto del mundo”, pero mirado desde la intimidad. Me interesa ese cruce, siento que hay algo en él que logra llegar a lugares más profundos o desconocidos. De hecho, una de las cosas que más me gusta de Los pichiciegos, por ejemplo, es esa intimidad que surge entre los pichis, encerrados ahí, bajo tierra. En los diálogos entre esos soldados me parece que la guerra se hace presente con toda su violencia y toda su sensación de absurdo, mucho más que si Fogwill hubiera narrado una batalla, lo exterior.
IV
Yo creo que en Chile están pasando cosas. En la primera respuesta mencioné a varios de los autores que más me interesan, sobre todo por cómo se han hecho cargo de ese pasado, cómo han buscado distintas formas para narrarlo. Lo interesante es que son escrituras muy variadas, y muchos de ellos están siendo publicados por editoriales independientes. En Argentina, por ejemplo, se pueden encontrar libros de Roberto Merino, de Lina Meruane, de Juan Pablo Roncone. Hay una generación de autores que nacieron en los 80 que me parece que es interesante seguir: los cuentos de Daniel Hidalgo y de Simón Soto, Gonzalo Maier –que tiene una novela preciosa y triste con el engañoso título de Leyendo a Vila-Matas– o ese diario de vida alucinante que es Alameda tras las rejas, de Rodrigo Olavarría. O los cuentos de Luis López-Aliaga y de Marcelo Mellado, de los que vi algunos ejemplares en Eterna Cadencia. Y están las crónicas de Lemebel y de Óscar Contardo. Y también podríamos hablar de poesía, pero ahí esto se alargaría mucho. Están pasando cosas, creo que eso es indudable. Y sobre la literatura argentina: creo que ustedes tienen muchos autores jóvenes que están escribiendo libros geniales. Y la que encabeza esa lista me parece que es Hebe Uhart. Ella es de otro mundo. Tiene más de 70 años pero su literatura es joven, inesperada, absolutamente viva. Y así como ella, creo que tienen varios autores a los que sigo desde hace un tiempo: Iosi Havilio, Falco, Lamberti, Mariana Enríquez, Ronsino, Muslip, Bruzzone. Disfruté mucho El viento que arrasa, de Selva Almada. Me gustan los libros de Fabián Casas, María Moreno, Luis Chitarroni, Matilde Sánchez y Sergio Bizzio. Me traje de este último viaje dos novelas de la editorial Pánico al Pánico y me parecen geniales (La última de César Aira y Literatura argentina). Y así podríamos seguir. Creo que es una literatura muy diversa, pero de un nivel muy alto, escrita sin culpa, sin pensar en el mercado ni en nada parecido a eso, de una libertad muy grande, sorprendente casi siempre. Volví pensando que lo que nos faltó a nosotros, a nuestra literatura, fue tener un César Aira. Quizás Bolaño lo fue, de algún modo, pero se murió muy rápido y nos quedamos aquí, huérfanos y sin respuestas.
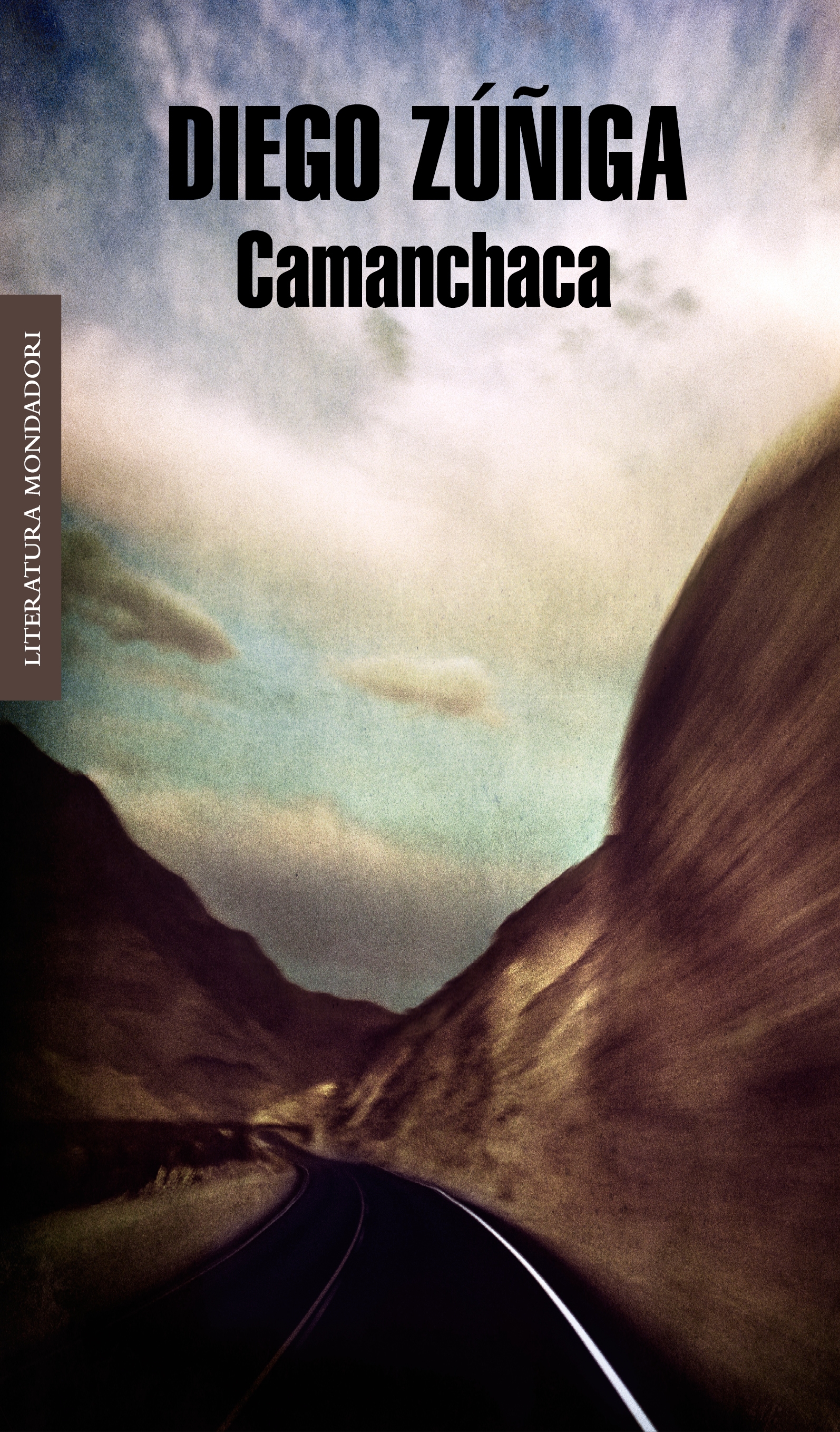
 Seguir
Seguir
